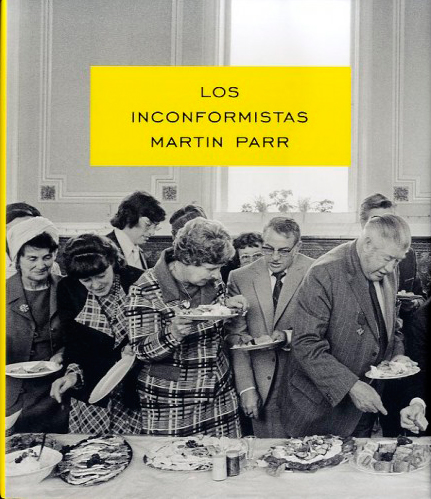Después de diez años vuelvo al museo Asakura. No recordaba que el escultor había hecho construir un pozo con un elevador eléctrico para trabajar las esculturas al nivel adecuado. El hueco es circular, pero la base es hexagonal. Sobre ella está la estatua de Ōkuma Shigenobu, una mole gris de dos metros. Subo a la terraza donde el escultor tenía su huerto y desde el que se ve, en vertical, el estanque recogido entre las paredes del patio y los arbustos. Las carpas rojas nadan de esquina a esquina.
La guía del museo del escultor Asakura habla alemán porque su cantante de ópera favorito es alemán. Me ha dado un mapa de Ueno para decirme dónde hay un par de museos tranquilos y cuando he ido a marcarlos con un bolígrafo negro ha venido una cuidadora -ha aparecido por detrás como el rayo- para ofrecerme un lápiz. Hemos hablado del color en la escritura. Me ha mostrado su acreditación desmintiendo mi idea del gris, pero luego ha añadido algo: los japoneses no son de sí o no, andan en el gris. Al rato me he acordado de aquella idea para el libro de la plata, las fundas de las bicicletas y de los coches. Ahora ando aquí dándole vueltas al color. Miro estos azules y rojos que aparecen en todas partes.
No solo por la enfermedad; el deseo de no molestar con la presencia propia y el de ocultar el rostro, parecen motivos para la mascarilla. Hoy, en el tren, una chica se arreglaba los mechones del pelo debajo de su sombrero mientras se miraba en el espejito de la funda del móvil. Aparte de sus ojos es todo lo que mostraba.
En el Palacio Yamamoto Tei, muchas mesas están hoy ocupadas por mujeres que toman un té. Nadie habla demasiado alto. La veranda está cerrada por cristaleras finas desde las que se ve el jardín en trampantojo: es como estar frente a un bosque que en realidad no existe. la elevación del fondo y un falso salto de agua entre los árboles producen la sensación de distancia. A mi izquierda, el hombre al que intento fotografiar se ha dado cuenta y se marcha.
En el jardín del palacio hay aún algunos macizos florecidos, desde aquí parecen lirios. Están a punto de marchitarse. El cielo está horrible, es como nata sin cuajar, tan desagradable como ayer. Tan desagradable como yo mismo. Con la entrada al palacio del té se puede visitar también al museo de Tora san. En España hay un Museo Berlanga, pero es virtual.
Dos chicos están practicando peluquería en un cementerio. No tienen problema en que los fotografíe. Como el que hace de peluquero llevaba gorra de visera su cara quedará oscura. Al otro, al sujeto paciente, le pido que gire la cabeza a la izquierda porque me mira con una seriedad que quisieran muchos modelos. Al rato, me alcanzan en la estación de metro, y me piden hacer una foto de la foto. En nuestro horrible inglés los tres hablamos del tiempo de formación y del futuro de un peluquero en Tokio.
He perdido la gorra de Ken, justo ahora ahora que empezaba a despelucharse. Al rato paso junto a una tienda de confecciones y en la calle hay un aparador con varios modelos de gorras. La encargada me ofrece algunas. Siempre he querido una sahariana de las que cubren la nuca, pero cuando me veo en el espejo desisto de inmediato. Una gorra de ala regular es suficiente. Aún me ha ofrecido un sombrero estilo Tora san.
Vuelvo al bar de casi todos los días y como caballa y pollo en brocheta con dos cervezas. El elevador del museo de Asakura, ese mecanismo tan práctico, me sigue dando vueltas en la cabeza. El hexágono dentro del círculo. La estatua del hombre vestido de profesor apoyado en su bastón, porque había perdido una pierna a causa de la explosión de una bomba lanzada por un miembro de la Sociedad del Océano Negro. Demasiado conciliador para ellos.