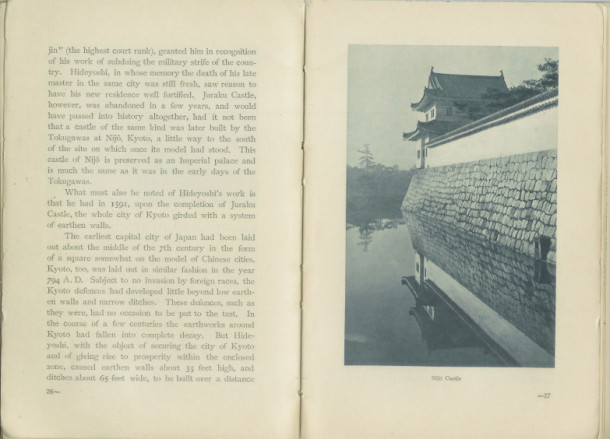Grullas, Nescafé y crisantemos

En el aparcamiento hay una jaima de plástico. Desde donde estoy, su vértice apunta justo al este. El color del ocaso invita a mirar en la dirección opuesta y al otro lado el cielo es azul cerúleo con vetas rosas, como el mármol de Estremoz. He venido al hipermercado a comprar unos crisantemos blancos para llevar al cementerio y por el mismo precio me llevo un lánguido y delicado espectro de colores. Mientras miro hacia oriente, una bandada de grullas atraviesa el cielo, formando dos uves, camino del sur y, sobre ellas, en dirección opuesta, cruza una avioneta. La señora de la floristería me dice que ponga las flores en el suelo del auto, apretaditas entre los asientos y ya no hay más luz.
En mitad de Tokio, un cementerio apretujado, colina arriba. En muchas de las tumbas, una taza de café, una lata de refresco o una botella vacía de whisky. Junto a un grifo, hay una escoba, unos cepillos y una pala para uso común.
Ohya-shobo.
Una librería de viejo en ,1 Chome-1 Kanda Jinbocho, Chiyoda, Tokyo 101-0051,
Una crisálida particular
Tengo en las manos una crisálida que no mide más de 3 centímetros. Separada del lugar en el que se encontraba, no parece que vaya a acabar su ciclo. Pero noto un ligerísimo cosquilleo y contra toda regla natural, se convierte en una cardelina. La cardelina más pequeña del mundo que enseguida se arranca a volar.
Boro: remiendos en el museo

El museo exhibe una colección de prendas Boro.
El texto del catálogo dice más o menos:
No hace mucho tiempo las japonesas se hacían su propia ropa. La crudeza del invierno en algunas áreas del país, hacía que esa ropa llegara a ser más importante que la comida, de manera que no se perdía ni un solo hilo. Se usaba la misma ropa a través de muchas generaciones, parcheada con retazos de tela y haciéndola más gruesa. Si la prenda resultaba ya inutilizable se rasgaba para obtener hilos con los que hacer nueva ropa. Con el tiempo aparecieron patrones de diseño, las técnicas se refinaron y nació un cierto sentido de la estética.
Boro, está ganando reconocimiento internacional en la escena del arte actual.
Aunque la traducción es “en mal estado” no es fácil encontrar ropa tan poderosa y hermosa como esta . Se puede sentir el calor de la costura. los deseos, la fuerza, la sabiduría quienes cosían y su posible sentido de la belleza. No importa la crudeza de la vida, vivieron una vida de amor. No importa si vivieron una vida miserable porque sabían cómo sobrevivir con alegría. simplemente disfrutaron creando para sí mismas con recursos limitados, sin perder ni un solo hilo. Ahora, después de tanto tiempo, Boro ha llegado a representar lo opuesto a la cultura de consumo: no contiene residuos, sólo «amor» para la familia, algo que dura para siempre. Boro, lo que está en mal estado y a la vez es tan hermoso, parece hacernos las preguntas fundamentales de la vida en un mundo moderno.
Fukase; una tarde de lluvia en el museo Amuse
 El templo de Senso-Ji se ve muy bien desde la terraza del museo Amuse. Uno puede subir al último piso y sin que nadie le diga nada, sentarse en un silla de plástico y disfrutar del panorama. Las nubes vuelan por encima de la torre casi tan bajas como los cuervos.
El templo de Senso-Ji se ve muy bien desde la terraza del museo Amuse. Uno puede subir al último piso y sin que nadie le diga nada, sentarse en un silla de plástico y disfrutar del panorama. Las nubes vuelan por encima de la torre casi tan bajas como los cuervos.
Los cuervos en Japón son muy grandes. Aquí te haces a la idea del libro de Masahisa Fukase. No de sus razones, sino de la facilidad de alcanzar el objeto: hay quien piensa que Fukase habla de la guerra y quien cree ver en sus fotografías, la sombra del desengaño amoroso. El caso es que los graznidos te acompañan siempre, vayas donde vayas. Resulta agradable y a la vez un poco siniestro. La mezcla de templos y cuervos, por ejemplo, es muy apropiada porque ayuda a la introspección. No aquí arriba, en la terraza. Desde esta altura, todo se ve de manera más despreocupada. Va a llover. En el cuartel de bomberos de al lado, el jefe de guardia forma al retén, les dirige unas palabras y manda romper filas. Luego bajan las persianas de las cocheras. Son las 5.
De vuelta

Los fingers son una parte muy melancólica de los aeropuertos. Cuando no están unidos a los aviones, es mejor no mirarlos demasiado tiempo. No hace falta explicar por qué. Además de lo obvio, esa falta de conexión produce una línea vertical semejante a las esquinas hopperianas desamparadas y taciturnas. La diferencia está en que aquí, en el aeropuerto, todo parece tener solución. Al abrigo de la intemperie, detrás de las cristaleras, sabemos que vendrán los aviones. Pasan los vehículos eléctricos empujando caravanas de carritos; hay periódicos y alguien te mira la maleta, por si llevas un bote de desodorante demasiado grande.